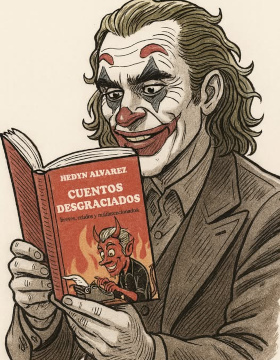El pequeño Gabriel le mostró a su hermana mayor lo que quedaba de sus zapatillas de lona. Estaban completamente destrozadas: un perro callejero se las había despedazado.
Micaela lo abrazó, le acarició la cabeza.
—No llores, hermanito. Vamos a hablarle bonito a Don Luciano —dijo.
—Me va a golpear otra vez… —sollozó Gabriel—. Tengo mucho miedo.
Tenía cuatro años. Ella, cinco.
Micaela tomó las zapatillas y las puso en el suelo, frente a ellos.
—Vamos a rezar —le dijo.
Se arrodillaron y cerraron los ojos. Recitaron un Padrenuestro. Pidieron que Diosito interviniera. Que hiciera el milagro. Que arreglara las zapatillas.
Pasaron unos minutos. Silencio. Después, abrieron los ojos.
—Solo hay moscas —murmuró Gabriel, espantándolas con la mano.
—¡No las espantes! —le dijo Micaela, seria—, deben ser ángeles. Ángeles que mandó Diosito para que te reparen tus zapatillas.
Y luego, con su voz pequeña, ordenó:
—Mejor… cerremos los ojos para que hagan su trabajo.
Entonces vino el silencio.
Y después, el golpe.
Un manotazo seco en la cabeza del niño, que lo dejó aturdido.
Don Luciano había llegado.
Y con él, el castigo.