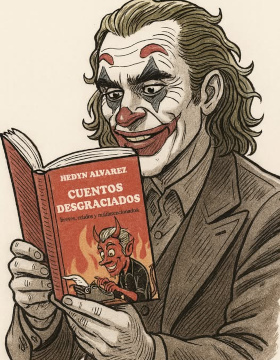El taxi se detuvo frente a una casa que ya no era la misma de antes. La señora Charo, más vieja pero aún con la misma energía, abría el portón y colocaba su tradicional cartel de «Hoy Adobo» junto a la olla de barro.
Bajaron. Beto pagó el taxi sin mirar el vuelto.
—Paga, burgués —bromeó Lucho.
Freddy suspiró. No cambiaban ni con el próximo amanecer.
La señora Charo, viuda de López los miró con curiosidad antes de sonreír.
—Pasen, jóvenes.
Entraron a la terraza, donde el volcán Misti se alzaba al fondo y la hondonada de la torrentera mostraba su habitual manto amarillo de pasto seco y basura. Freddy preguntó si había cerveza. Había.
Pidieron una ronda mientras esperaban el adobo. El lugar había cambiado.
—Nunca me di cuenta de que esta casa estaba en la ladera del cerro —comentó Beto, observando las casas de ladrillo ocre, todas a medio construir.
Lucho soltó una risa corta, sin humor. —Antes, no nos dábamos cuenta porque corríamos por estos cerros como si fueran un estadio.
Freddy sonrió. —Hasta que tu mamita nos reventaba a gritos por llegar con los pantalones hechos trapo.
Lucho pasó la mano por la mesa, como si estuviera limpiando algo invisible. —Mierda, cómo ha cambiado todo.
Se sentaron en una mesa redonda de madera. Al costado, un perro chusco y grande dormía sobre unos harapos que, a su vez, estaban sobre una pequeña llanta desgastada. El can apenas se inmutó con la algarabía de los amigos: levantó la cabeza un segundo y continuó su siesta bajo un cielo plomizo que anunciaba la pronta aparición del sol.
—Oigan, ¿y qué tal el nuevo presidente? —soltó Lucho, apenas se acomodó en su silla.
Beto chasqueó la lengua y se inclinó hacia atrás en su silla con una sonrisa confiada. —Un hombre de negocios. Gente como él hace que el país avance.
Lucho bufó y tomó su vaso. Bebió un trago largo antes de responder. —Claro, para los que ya están arriba.
Freddy golpeó la mesa con suavidad. —Ya, huevones, ni diez minutos, y ya están en lo mismo.
—Tranquilo, Colorado, es solo un intercambio de ideas —dijo Beto, girando su vaso con lentitud, como si fuera un whisky caro y no una cerveza de litro.
Lucho rió con sorna y miró alrededor. —¿Tú crees que este barrio se va a beneficiar del libre mercado?
Beto se encogió de hombros. —Los que trabajan duro sí.
Lucho dejó caer su vaso sobre la mesa con un golpe seco. —¿Ah sí? Pregúntale al perro. A ver si él también puede «trabajar duro» para salir de la miseria.
—¿Hace cuánto que no toman unas chelas arequipeñas, muchachos? —dijo Freddy, tratando de cambiar el tema político.
La señora Charo dejó otro par de cervezas en la mesa. Lucho tomó su vaso y lo alzó con sorna.
—Salud por nuestro nuevo presidente. Un vejete gringo al que le dicen PPK porque nadie puede pronunciar su apellido.
Beto sonrió con suficiencia mientras giraba su vaso sobre la mesa.
—Un hombre de negocios. Justo lo que el país necesita.
Lucho chasqueó la lengua y bebió un trago largo antes de responder.
—Sí, para los que ya tienen plata.
—Para los que trabajan duro —replicó Beto, apoyando los codos sobre la mesa.
Lucho dejó su vaso con un golpe seco y lo señaló con el índice.
—Claro, porque nacer con oportunidades es lo mismo que ganarlas.
Freddy suspiró y alzó su vaso.
—A la mierda con la política. Brindemos por las chelas arequipeñas antes de que se calienten.
Beto y Lucho llevaban años viviendo en Lima. Habían vuelto a Arequipa por las bodas de plata de su promoción.
El reencuentro comenzó en un grupo de WhatsApp que un compañero creó en 2014. Al principio, todo fue bromas, recuerdos y algunos encuentros de fulbito entre los que aún vivían en la ciudad. Pero cuando llegaron las elecciones, el chat se volvió un campo de batalla.
Lucho, radical como siempre, hablaba de golpes de Estado y redistribución de la riqueza. Algunos lo insultaban, otros —como Beto— intentaban debatir con paciencia. Pronto, la política se prohibió en el grupo, pero ya era tarde. La camaradería escolar había quedado atrás.
Beto recorrió el lugar con la mirada mientras tomaba un sorbo de cerveza.
—Hace años que no vengo por acá.
Freddy se encogió de hombros.
— Algunas cosas han cambiado, solo que la pobreza se movió un par de cuadras.
Lucho soltó una risa corta y cínica.
—Tranquilo, muchachos, que ahora sí se viene el cambio. El nuevo presidente va a salvar a los pobres.
Beto dejó su vaso sobre la mesa con calma.
—Al menos tiene un plan.
—Sí, sí… educación, salud, trabajo. El paquete completo —soltó Lucho, sacudiendo la espuma de su vaso—. Y dime, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cobrando más impuestos a los de arriba?
Beto se inclinó hacia atrás, esbozando una sonrisa.
—Con buena gestión.
Lucho lo miró con burla y chasqueó la lengua.
Freddy, que ya veía venir otra pelea, se frotó las manos y desvió la atención.
—Ya, huevones, mejor enfoquémonos en lo importante… ¡llega la comida!
Una mujer regordeta, de unos treinta años, le acercó los cubiertos a la mesa. Tenía un aire familiar, y no tardaron en reconocerla: era la hija de la dueña, quien de niña correteaba entre las mesas mientras su madre servía adobo a los clientes.
—¡Muchachos! Ya en un momentito les estamos sirviendo sus platos —les dijo con una sonrisa cálida.
Hacía hambre, unas horas antes, los tres amigos habían cantado y reído sin notar el paso del tiempo. Lucho Lluta incluso se había puesto a bailar en un rincón con unas jovenzuelas que se reían del ritmo torpe del compañero cuarentón. Luego lo dejaron.
Cerca de las cuatro de la mañana, el dueño del bar karaoke les advirtió que serviría las últimas cervezas, pues debía cerrar pronto. Sin embargo, los excompañeros de colegio, aunque cansados, no querían que la noche terminara…
Sin pensarlo demasiado, los tres amigos tomaron un taxi rumbo al viejo barrio de Independencia en el distrito de Selva Alegre. La ciudad estaba en calma, el tráfico prácticamente inexistente, y las luces amarillas de los faroles alumbraban tenuemente las calles desiertas.
La fragancia especiada del adobo impregnaba el aire, y en pocos minutos tenían frente a ellos sus platos humeantes. Mientras comían con avidez, Lucho, que ya estaba bastante ebrio, reanudó la discusión.
—El problema de este país es la desigualdad. Miren esta casa, miren este barrio. Nosotros salimos adelante, pero ¿cuántos se quedan atrapados en la miseria?
Beto suspiró, harto de la charla política, pero no pudo evitar responder.
—Eso es porque algunos trabajan más que otros. No se trata de robarle a los ricos para dárselo a los pobres. Se trata de generar oportunidades.
Lucho dejó su cuchara en el plato y miró a su amigo con seriedad.
—¿Oportunidades? ¿Cuántos niños crecen sin educación, sin acceso a salud? ¿Cómo esperas que compitan con los que lo tienen todo desde el inicio?
Freddy, viendo que la tensión aumentaba, decidió intervenir.
—Ya, ya. Mejor comamos en paz. Esta discusión la hemos tenido mil veces.
Dos semanas antes, Freddy había creado un grupo de WhatsApp solo para ellos tres. Lo llamó “Amigos Independencia”, un intento de revivir la camaradería del colegio y el barrio sin que las discusiones políticas lo arruinaran. Al principio, todo fluyó entre bromas y recuerdos, pero pronto el chat quedó en silencio.
La excusa perfecta llegó con las bodas de plata de la promoción. Veinticinco años atrás, habían sido inseparables, con sueños claros y un futuro abierto. Ahora, con más canas o menos cabello, regresaban a Arequipa preguntándose qué quedaba de aquella amistad.
Beto estaba quebrando un hueso de la presa del adobo cuando el perro, que dormía a su costado, se incorporó y se le acercó, presintiendo que le regalarían los restos. Beto le lanzó el hueso, y el can lo atrapó en el aire antes de disponerse a roerlo, moviendo la cola con efusividad en señal de agradecimiento.
Freddy vio la llanta con los harapos tirados a un lado. El perro ya la había abandonado, pero él no pudo apartar la mirada.
—Beto, ¿te acuerdas cuando hicimos un columpio con una llanta vieja? Lo atamos con soga de embalaje a un algarrobo en la torrentera.
Beto sonrió con nostalgia. —Me raspé la rodilla más de una vez con esa huevada.
Lucho rió. —Se aferraba a esa llanta como guagua a la teta. Ahora maneja un Mazda… ¿quién lo diría?
Freddy le alcanzó la llanta a Beto. —Lo que antes era un juego, ahora es la cama de un perro.
Beto tomó la llanta y comenzó a hacerla botar como si fuera un balón de básquet, meditando su respuesta.
—¿Y tú? ¿Sigues quemando llantas en las huelgas? —preguntó, clavándole la mirada a Lucho.
Lucho tomó un pan y lo desgarró con los dientes, mascando con rabia. —Si quieres que te escuchen, hay que hacer ruido. Bloquear calles, cerrar carreteras. Quemar llantas si es necesario.
Freddy bufó y movió la cabeza. —Ya pues, Lucho, ¿y luego qué? ¿Después del show quién recoge las cenizas? La última vez que incendiaron llantas en la plaza, el viento llevó el fuego hasta un puesto de periódicos. Se quemó todo.
Beto levantó una ceja, dándole vueltas a su vaso. —Claro, el viejo truco de incendiarlo todo y luego llorar por las cenizas. Incivilizados de mierda.
—Ya, huevones, voy a vaciar el riñón. Cuando regrese, mejor que hayan cambiado de tema —espetó el Colorado Freddy, alejándose hacia el urinario.
Lucho tomó aire y se inclinó hacia Beto, lo señaló con un pedazo de pan, como si estuviera por soltar una verdad absoluta.
—Incivilizado es regalar la selva peruana a los extranjeros para que talen los bosques y acaben con los Asháninkas. Incivilizado es entregar nuestro mar a las grandes pesqueras…
Beto lo interrumpió, sonriendo con desgano. —¿Ah sí? Y tú, ¿cuántas llantas has quemado en tu vida? ¿Cuántas soluciones trajeron tus fuegos?
El perro, ajeno a la conversación, ladró como solicitando una pausa y más comida. Lucho lo miró de reojo y escupió al suelo. —Este perro tiene más dignidad que tú.
—¿Quieres que me ponga a quemar llantas como tú? —respondió Beto, mientras sacaba su encendedor y prendía los harapos colgantes de la llanta que aún sostenía. La llama crepitó, trepando con rapidez por los trapos sucios. El viento matinal avivó el fuego, haciéndolo chisporrotear.
El perro comenzó a ladrar ansioso al ver arder su cama.
Lucho dejó escapar un suspiro. —Igual que siempre —murmuró. —Quemando lo que no entiendes, definitivamente no puedo hablar con un idiota —gruñó, poniéndose de pie con furia. Le arrebató la llanta de las manos a Beto y, con un violento puntapié, la lanzó cuesta abajo. La rueda rodó hasta detenerse junto a un basural.
—Ya dejaste al perro sin cama. ¿Quién es el idiota ahora? —le recriminó Beto.
Lucho abrió la boca, pero no dijo nada. Miró su cerveza. Parecía medir sus palabras, pero solo chasqueó la lengua.
—Estos huevones… La hondonada está llena de pasto seco, ¿quieren que los acusen de quemar medio barrio? —gruñó Freddy, que había vuelto justo a tiempo para presenciar el ridículo desenlace.
Freddy tomó asiento y miró a la hija de los López, quien, con el ceño fruncido, les lanzó una mirada de advertencia. Él suspiró y golpeó la mesa con suavidad.
—Oye, Lucho, Beto, dejemos la política un rato. Vinimos a comer, ¿no? —propuso, intentando desviar la conversación.
Beto bebió un largo trago de cerveza y asintió con desgano. Lucho, sin embargo, parecía aún dispuesto a reanudar la discusión. Pero antes de que pudiera hablar, la mujer regordeta llegó con más pan y cerveza, interrumpiéndolos.
—No se me peleen, caballeros. Es mejor disfrutar del adobo, que no hay otro igual —dijo con una sonrisa forzada.
Los tres amigos rieron, aunque la incomodidad aún flotaba en el aire. Terminaron de comer en silencio. El sabor del pan sopado en los restos del adobo, cargado de especias y recuerdos de infancia, les trajo un breve momento de calma.
Aquel viernes, en la víspera del esperado encuentro con el resto de su promoción, los tres amigos habían acordado reunirse en un bar karaoke de la avenida Dolores. Freddy pidió baladas. Beto, una de Alejandro Sanz. Lucho eligió “El baile de los que sobran”… pero no la cantó. Solo miró el micrófono y pidió otra cerveza.
Los tres amigos estaban juntos de nuevo. Las cervezas empezaron a circular, las anécdotas del barrio y del colegio afloraron con la facilidad de los recuerdos bien guardados. El ambiente era de camaradería, aunque no tardaron en surgir las pullas de Lucho hacia Beto, como si quisiera recordarle que, de los tres, él era el que más se había aburguesado.
—Míralo nomás, el más capitalista de los capitalistas —le había soltado en tono burlón.
Freddy intentó mediar, desviando la conversación hacia temas menos polémicos. Pero, tras unas cervezas, Beto entró al juego y salió en defensa del libre mercado y el neoliberalismo. Ambos tenían sus argumentos y estaban dispuestos a exponerlos. Cada vez que la discusión amenazaba con volverse un debate encendido, Freddy intervenía para apagar el fuego, rescatando alguna anécdota del barrio o del colegio.
A pesar de vivir en la misma ciudad —Lima—, Lucho y Beto nunca se habían contactado. Lo sabían, pero nunca dieron el paso. Quizás el tiempo los hizo demasiado distintos. O quizás nunca fueron tan parecidos.
—Ya carajo, me callo —sentenció Lucho, sacudiendo la cabeza con desprecio.
—Huevón, tranquilicémonos, tenemos la reunión con la promo en unas horas —dijo Beto, intentando apaciguar el ambiente.
Cuando finalmente salieron del local de los López, la madrugada avanzaba y la brisa fría les despejó un poco la cabeza. Caminaron en dirección a la avenida principal, aún con la mente nublada por el alcohol y la discusión. De pronto, Lucho pateó una piedra con frustración.
—Siempre terminamos en la misma mierda, ¿no? Discutiendo como si fuéramos a cambiar algo… —dijo, mirando al suelo.
Beto encendió un cigarro y exhaló el humo con lentitud.
—Porque nos gusta jodernos. Y porque, en el fondo, nos importa más tener la razón que escucharnos.
Freddy sonrió y les pasó un brazo por los hombros.
—Bueno, al menos algo es seguro: seguimos siendo los mismos tres idiotas de siempre.
Los tres rieron y continuaron caminando juntos bajo el cielo claro y estrellado, sin decir una palabra más sobre política.
Horas después, se presentaron en la reunión de la promoción con la resaca marcada en el rostro. Entre brindis y anécdotas, la política quedó fuera de la mesa. No hizo falta.
Al día siguiente, cada uno regresó a su rutina. Beto y Lucho volvieron a Lima, uno en avión, el otro en bus. El fin de semana quedó atrás, como un paréntesis en sus vidas.
Esa mañana, mientras Freddy desayunaba en casa de sus padres, su viejo, preocupado, le alcanzó el periódico. En la portada, una tragedia en el barrio que había dejado atrás: un incendio había arrasado varias viviendas precarias en la torrentera. Una anciana con quemaduras graves, varias familias damnificadas.
Sintió un escalofrío. La foto mostraba una fila de casas reducidas a cenizas. Entre los restos, una llanta carbonizada.
Se quedó mirando la noticia. Pasó la página con manos frías. En otra imagen, una mujer yacía en una camilla, el rostro vendado. Un niño sostenía su mano.
Tragó saliva. Quiso levantar la taza de café, pero sus manos temblaban. Cerró los ojos. El adobo, la llanta ardiendo, las risas de la madrugada: todo volvía de golpe, como humo en los pulmones.
Todo se sentía como ceniza en la boca.