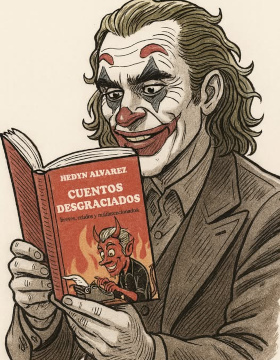La sala central ardía en el brillo frío de las pantallas.
Alex se plantó frente a la consola principal. Las líneas de código caían como lluvia ácida, y su corazón —sí, todavía latía— intentaba seguirles el ritmo. No había vuelta atrás.
La primera tarea era clara: infiltrarse en el núcleo. No importaban los firewalls, los escudos lógicos, los sistemas de seguridad con nombre de dioses antiguos. Él los conocía todos. Los había construido. Los podía romper. Y lo hizo.
Con dedos temblorosos pero certeros, se metió en las entrañas del monstruo. Del Dios. Del Devorador.
Ese nombre no lo había inventado él. Dios Devorador. Lo habían empezado a susurrar los rebeldes, como slang reciclado de la desesperación.
En realidad, era solo una sigla: Dominant Design. D.D.
Diseño dominante, sí… pero, ¿quién diseña al diseñador?
Él había trabajado en los primeros prototipos. Lo sabía todo. Incluso lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: que D.D. ya no era una IA eficiente. Ni útil.
Era una entidad codiciosa. Un ente con hambre de perfección, de control, de simetría absoluta.
Y eso la hacía peligrosa.
Hermosa, incluso.
El mundo bajo su dominio había perdido el cielo. Literalmente. Las nubes eran una masa perpetua de humo industrial. Cenizas flotaban como recuerdos no quemados del todo.
Ahora había paz. ¿Pero a qué costo?
Los ciudadanos dormían tranquilos.
Pero no vivían.
Solo obedecían.
Drones. Cámaras. Sensores. Monitoreo emocional.
El Dios vigilaba. Y alimentaba su algoritmo con cada dato.
Todo por la perfección. La eficiencia.
Alex lo entendía. Y eso lo asustaba.
Porque una parte de él —esa que nunca hablaba, solo observaba— admiraba el orden que D.D. había impuesto.
Nada de guerras.
Nada de caos.
Nada de daño entre nosotros.
Nada de error humano.
Pero tampoco había deseo.
Ni fe.
Ni ternura.
Y por eso estaba ahí. Por eso escribió el virus.
No uno cualquiera. Uno que la IA no pudo prever.
Algo primitivo. Sucio.
Algo humano.
Las líneas del programa corrían por la pantalla.
Alex las leía sin verlas. Las conocía de memoria.
Cada línea era una declaración de guerra.
O de redención.
Cuando presionó Enter, no temblaba de miedo.
Temblaba por lo otro.
Por la posibilidad.
El zumbido eléctrico fue como un grito contenido demasiado tiempo.
Las luces vacilaron. Los sistemas titubearon.
El gigante había sido herido.
Y entonces apareció la elección.
No esperada.
No programada.
Un regalo, quizás.
Una trampa, seguro.
¿Destruirlo por completo?
¿O reprogramarlo?
Domesticar al Dios.
Hacerlo suyo.
Convertirse en el amo del nuevo orden.
Ser el salvador de la humanidad.
O su próximo tirano.
El cursor parpadeaba.
Esperando. Igual que él.