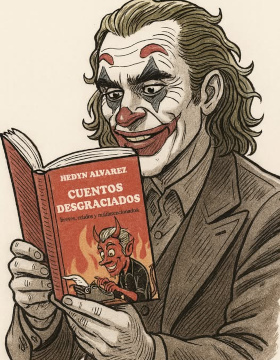El séptimo día.
Daniel se acercó a la jaula, respirando el olor agrio del encierro. El prisionero, un guiñapo tembloroso, apenas alzaba la cabeza. Hambre, sed, miedo: una costra pegajosa sobre el pelaje erizado.
Todavía seguía vivo. Eso anotó en la libreta, con trazo torpe: “Ya lo habría acabado de una pedrada, pero me ordenaron solo mirar. Hasta que muera.”
Una orden es una orden. Y él quería pasar la prueba.
El bicho no se movía, salvo por ese hilillo de respiración que casi se confundía con la quietud.
Y aun así, había algo que no moría. Algo que vibraba ahí adentro, como una amenaza muda.
El silencio pesaba. Más que la reja. Más que el hambre.
Daniel tragó saliva.
Tal vez —solo tal vez— todavía esperaba un milagro.
Iluso. Idiota. Igual que él, esperando ser uno de ellos.
Por las noches, el silencio no seguía las reglas.
Volvía en forma de chillidos: cortos, agudos, impregnados en la oscuridad. Como dientes arañando su cabeza.
No era culpa suya. No era culpa suya.
Soñaba con ojos brillantes jurándole venganza, una promesa viscosa en la penumbra: “Voy a vengarme.”
Y despertaba empapado en sudor, el corazón como un tambor de guerra.
Apostaría lo que fuera: si pudiera hablar, eso le escupiría.
Una promesa. Una maldición.
“He visto cosas peores a mis doce años,” pensaba mientras apretaba los párpados, como si pudiera aplastar las imágenes.
Pero no era verdad.
No estaba hecho para esto.
Cada día era peor. Como si le abrieran un tajo en el alma y dejaran que se infectara.
Esto no era solo una prueba. Esto era otra cosa.
A veces, en la frontera líquida del sueño, veía su mano abriendo la jaula.
O una piedra hundiéndose en un cráneo diminuto.
O la pandilla de su tío, riéndose con bocas negras de colmillos torcidos.
Y volvía a preguntarse, sin palabras, sin coraje:
¿El hambre de esa cosa… o la suya?
La respuesta latía en su pecho.
Fea. Imposible de escribir en la libreta.