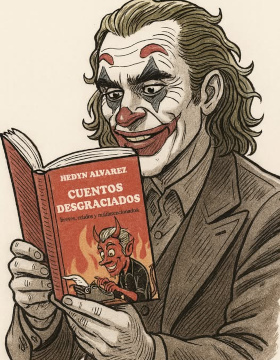Camila sostenía el bendito cuaderno de tapa roja. Hacía semanas que le había echado un ojo, y hacía meses que rondaba en su cabeza la idea de escribir sus memorias. El cuaderno rojo era un lienzo para despacharse a gusto… o, más bien, a disgusto con las injusticias que, día con día, pasaba… o, mejor dicho, sufría.
Sí, era momento de cobrar revancha. Cuando tuviera unas treinta, o mejor aún, cincuenta páginas escritas, se lo daría a su progenitor, y entonces él, por fin, se enteraría de las infamias con las que tenía que convivir.
Claro, ¡la pluma es más fuerte que la espada! De eso no tenía duda.
La duda era si debía o no iniciar ese incendio.
La razón: su hermana.
¿Qué pasaría si la maldita descubriera sus escritos…? Se burlaría, sí. Peor aún, le llamaría fea y ridícula. Tal vez quemaría sus memorias y, con ellas, sus pensamientos, su nuevo refugio, sus chances de salir del hoyo.
Tal vez estaría mejor sin escribir nada. Además, apenas le alcanzaba para comprar el cuaderno; no tendría para sus pasajes de regreso a casa.
¿Era eso? No, no era eso. Había caminado de vuelta a casa muchas veces. Muchas…
Era el temor a su hermana.
¿Hermana? No, jamás. ¡Hermanastra!
—Disculpe, señorita… ¿va a llevar el cuaderno?