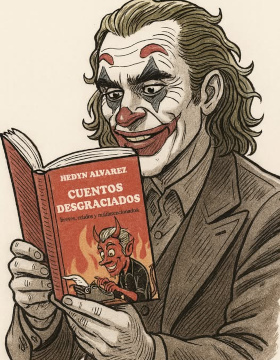Julieta escaneó el QR azul sin pensarlo, se puso los audífonos y esperó.
Un sonido de agua. Goteos. Como si alguien lavara algo sobre piedra. Después, una melodía de quena, tenue pero hipnótica.
Sonrió. Esto se va a poner bueno.
Frente a ella, una banca antigua. Vacía. Se sentó. La sombra de la tarde cubría medio asiento. Cerró los ojos, como le había pedido esa voz en un español lento y peculiar.
Entonces llegó la voz de una mujer, grave y serena.
—Bienvenida. En nuestro convento de Santa Catalina tenemos cientos de historias.
Pausa.
—No pienses en este monasterio como una ciudadela pasiva y cucufata. Hay mucho por descubrir aquí… más de lo que imaginas.
La música bajó el volumen, y sintió un leve cosquilleo en la nuca, como cuando alguien te llama desde un sueño.
—En la habitación contigua, solía morar una monja llamada María. María era joven y bella… pero también muy, muy solitaria. Esta es su historia.
Parecía que la narración no solo sonaba en sus oídos, sino que también vibraba en las paredes. Fascinante.
María no recordaba otro mundo que no fueran esos muros de sillar, altos y fríos. Desde niña, su vida había transcurrido entre los rezos, el silencio y las sombras que se alargaban por los pasillos del convento.
Le habían dicho que su madre la dejó en la puerta cuando aún era un bulto envuelto en mantas, sin nombre. Nunca le dieron detalles. Solo frases vagas: “Te dejaron por obra de Dios”, “Fuiste elegida”, “Aquí estás segura”.
¿Quién la habría traído? ¿Y por qué no volvió?
A veces miraba las paredes del claustro como si detrás estuviera escondido el resto del mundo, ese que le habían dicho que era sucio, peligroso, impuro.
Pero, no lo es tanto… afuera también se puede rezar.
No tenía amigas. Las otras hermanas eran mayores, distantes. Algunas parecían cargar secretos; otras, solo rutina. Ninguna le hablaba más de lo necesario. No sabía leer ni escribir —nadie se tomó la molestia de enseñarle—, pero conocía de memoria pasajes bíblicos, letanías completas y los nombres de los santos como si fueran familia.
Se pasaba horas en la capilla. Le gustaba el eco que dejaban sus oraciones cuando no había nadie.
Fue un 29 de febrero. Lo recordaría siempre porque, en el almanaque del claustro, ese día casi no existía.
María estaba de rodillas, murmurando un Padrenuestro con los ojos entrecerrados, cuando algo la obligó a alzar la vista.
Allí, sobre el altar, reposaba una calavera.
Una calavera blanca, limpia, resplandeciente.
Antes no estaba allí.
La miró fijo. Tenía ojos.
No cuencas vacías. No sombras oscuras.
Ojos.
Y la miraban con calma. No con amenaza. Más bien con ternura.
María sintió que se le aflojaban los dedos del rosario. Pero no gritó. Ni huyó.
¿Era una prueba? ¿Una visión?
Invocó a San Miguel Arcángel, como le habían enseñado.
—San Miguel, protégeme si esto es del Mal… —susurró, con voz temblorosa.
Y el miedo se fue.
Lo que sentía… no era terror. Era una paz que no conocía.
Como si esos ojos, enormes y grotescos, los hubiera visto antes.
Mirada de madre.
Se acercó. Lentamente. Alargó la mano.
La calavera no se desvaneció.
Era real.
¿Era eso posible?
Fría. Suave. Como una piedra viva.
Y al tocarla, un chispazo le cruzó el brazo. No doloroso.
Cerró los ojos. Y escuchó la voz.
No venía de la calavera. Tampoco de la capilla.
La escuchó dentro. Como si sus pensamientos le hablaran.
—No tengas miedo, María. Soy tu amiga.
Abrió los ojos. La calavera seguía ahí. No se movía. No tenía lengua ni mandíbula articulada. Pero hablaba.
—¿Quién eres? —pensó ella. Porque sabía que debía pensarlo, no decirlo.
—Soy Ana. Habité aquí hace muchos años.
Ana. Ese nombre… le resultaba conocido, claro que le habían hablado de ella.
La luz del sol apenas entraba, torcida, como si se avergonzara.
Apoyó la mano sobre el pecho. El rosario seguía allí. Seguía siendo ella.
—¿Qué quieres decirme, Ana?
Los ojos, tan humanos, parecían sonreír.
—Debes irte de este sitio. Hoy.
—¿Irme? —pensó María—. ¿Adónde?
Nunca había salido del convento. Allá afuera estaba el ruido, el pecado, el mundo que las otras llamaban “la tentación”. Irse significaba pecar.
La calavera no se desvanecía. Seguía allí. Como un espejo que no pediste.
—Hoy cumples quince. Hoy te llamará el confesor. Dirá que es voluntad de Dios y hará preguntas que no se preguntan. Luego te impondrá silencio.
—¿Silenciarme?
—Te harán mártir sin gloria. Morirás creyendo que fuiste elegida, pero lo único que eligieron fue tu obediencia.
María sintió que algo se rasgaba. Como una venda invisible que le había cubierto los ojos desde siempre.
¿Y si no era una aparición, sino una advertencia?
—¿Eres el diablo?
—Soy Ana. Y tú eres más que todo esto.
—¡Calla! —gritó por dentro. Pero Ana ya no estaba.
—Despierta —fue lo último que escuchó.
La música se desvaneció.
Julieta abrió los ojos.
A su lado, la gringa del código QR le sonreía, expectante. Le tendía la mano, esperando los audífonos.
—¿Qué te pareció? Esta IA genera relatos según el lugar, el clima, la hora… incluso tus gestos faciales.
Julieta no respondió.
Parpadeó.
Todo seguía igual… pero algo no. El aire le picaba en la nuca, y el claustro se sentía más frío.
Se levantó.
Y al hacerlo, el hábito cayó sobre sus tobillos.
La túnica marrón. Los cordones atados con sobriedad.
La tela áspera.
Siempre lo había usado, pero nunca lo había sentido tan pesado.
La mujer —la gringa— siguió hablando, como si no notara nada extraño.
—¿Quieres probar otra historia? Podemos usar otra locación del convento, incluso ajustar el tono… hacerlo más místico, o más crítico, según prefieras…
Julieta la miró.
No a ella: a lo que representaba. ¿Qué le había hecho a su celular?
—La tecnología es cosa del diablo —susurró, como si intentara convencerse.
Y se fue.
A rezar.