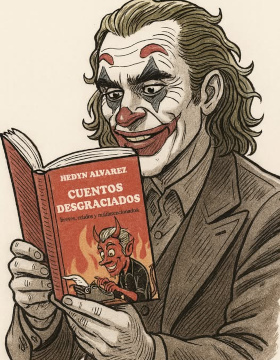Doña Encarnación abrió el cajón de sus prendas. Otra vez.
Y ahí estaba. La jergona, escurridiza y resuelta, salió disparada entre la ropa, un salto de casi un metro, los colmillos al aire, como si ya no se molestara en esconder sus intenciones.
Doña Encarnación ni se inmutó.
Para qué gritar. Para qué correr.
Ya no era sorpresa.
La serpiente huyó tan rápido como apareció, como si algo en la vieja la hiciera retroceder. Miedo, tal vez. O respeto.
Era la tercera vez en un año. Una mientras se bañaba, otra bajo la cama. Siempre aparecía así: silenciosa, venenosa, demasiado puntual para ser casualidad.
Y luego estaba Alberto, su difunto.
Dos años atrás. La mordida. El sudor frío.
La jergona.
Suspiró, y su cuerpo crujió como las hojas secas del patio. Ocho décadas encima y todavía tenía que aguantar estas cosas. Pero ya lo había entendido. Tarde, tal vez, pero lo había entendido.
Su hijo.
Su único hijo.
El mismo que le traía medicinas y sonrisas en la tarde. El mismo que la besaba en la frente antes de marcharse. Él había sido. Él era.
¿Y qué importaba, después de todo?
Si esa era la manera en que él se atrevía a desear su herencia, ella no lo juzgaría.
Un hombre desesperado no deja de ser un hijo.
Y ella lo amaba. Más que a nadie. Más que a sí misma.
Si era ese su destino, bienvenido. Pero no hoy. No aún.
Se sentó al borde de la cama, la mirada clavada en el marco de la puerta, por donde la jergona había desaparecido.
Volvería.
Siempre vuelven.